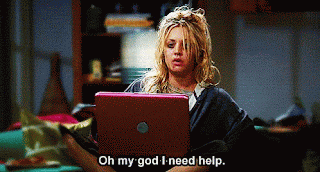Por ese mismo motivo me alegro tanto de que se haya terminado ya.
The Big Bang Theory logró dibujar en mi rostro una sonrisa o hacer florecer en mi pecho una carcajada en momentos realmente chungos de mi vida, cuando lo último que quería hacer era reírme (y lo hice con desprecio hacia mí mismo), pero aun así no pude evitarlo. En un par de negros episodios de mi existencia, en los cuales me hallaba abismado en el dolor, la única luz que me alcanzó allá abajo fue un chiste, una escena o un gag de The Big Bang.
Por eso me hace tan feliz que ya la hayan retirado.
Y lo que es, solo aparentemente, una declaración esquizofrénica constituye la presente entrada en el Paratroopers. Partida por el medio.
Como un chichi.
A partir de aquí sigue el desarrollo de la paradoja por la cual entro en aparente contradicción conmigo mismo y afirmo estar tan feliz de que esta serie de televisión que me gusta tanto y con la que tengo incluso un profundo vínculo sentimental se haya terminado ya.
La versión oficial, y yo no digo que no sea cierta, es que TBBT se fue al carajo porque Jim Parsons estaba harto. Literalmente harto. No creo que nadie se lo pueda reprochar. Tras doce años interpretando a Sheldon Cooper, el pobre de Jim Parsons estaba hasta las mismísimas pelotas del personaje. Seguro que hasta por la calle, en el caso poco probable de que todavía pueda salir a la calle, le llamaban Sheldon.
En este tiempo, Parsons ha tenido un pequeño papel en la desgarradora The normal heart, una participación en Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, papelillos en varias series que, me da pereza buscarlo, creo que no se han estrenado en España, un montón de trabajos de voice over (El joven Sheldon, spin-off de The Big Bang, entre ellos) y doblaje de dibujos animados y un par de papeles menores en películas de bajo presupuesto. El resto del tiempo, Jim Parsons ha sido Sheldon. Y por el resto de sus días, Jim Parsons será Sheldon, porque un personaje como Sheldon Cooper y una serie como TBBT es de las que marcan para siempre la vida y la carrera de un autor. Como dice Kunnal Nayar, «un día seré viejo e iré por la calle diciendo, "hey, yo salía en The Big Bang Theory"».
La versión oficiosa tras la cancelación es que NBC estaba recibiendo un retorno cada vez menor por cada episodio de TBBT y la espantada de uno de los actores originales ya solo podía ser la puntilla. Imagínate sacarle rendimiento a una serie de televisión para la que antes de rodar un plano tienes que proveer un millón de dólares para cada uno de los cinco personajes principales. Un millón por actor y capítulo. 120 millones de dólares por temporada, o sea lo que cuesta un tráiler de Vengadores, solo para los sueldos de los cinco actores originales.
 |
| «¡Pastaaaaaaaaaaa!» |
No culpamos a Jim Parsons por estar harto ni a NBC por pensar que había llegado la hora de cerrar el grifo. Realmente hacía tiempo que la criatura había devorado a sus creadores. Tampoco hay que menospreciar el agotamiento. Ni a cambio de un millón de dólares por episodio van a conseguir que vuelvas a tu puesto de trabajo si te sientes físicamente incapaz de hacerlo, si piensas que ya lo has dado todo, que comienzas a repetirte, que empiezas a tomarle el pelo al público.
La serie no podía continuar sin Sheldon. Eso estaba fuera de toda discusión. Sheldon es el epicentro de la mitad o más de las tramas. Sheldon es el tornado alrededor del cual se congregan todos los demás personajes, arrastrados hacia su ojo obsesivo-compulsivo por vientos huracanados. Sheldon es, o ha acabado por convertirse en, que ahí está la cosa, el centro de The Big Bang.
Por eso ha sido tan oportuno, y tan extraordinariamente paradójico, que la inminente ausencia de Sheldon sea la razón esgrimida por los productores para echar el cierre a la serie.
Porque Sheldon Cooper no era, no debería ser, no fue al principio el eje de TBBT.
Fue Penny.
Sigamos.
El personaje de la teñidísima Kaley Cuoco, Penny, es el motor argumental original de TBBT. Los esfuerzos de Leonard (John Galecki) por conquistarla, los sacrificios y renuncias que está dispuesto a abordar por conseguir hacerse digno de su amor (y los constantes desengaños que la promiscua e iletrada camarera con ínfulas de actriz de serie Z le obsequia) son la piedra angular de las dos primeras temporadas de la serie y el eje central del resto, con rupturas, reconciliaciones, una boda, otra boda, la crisis de la donación de semen (The propagation proposition, episodio 12 de la última temporada)... Las rarezas de Sheldon, la hipersexualidad de Howard, las idas de olla sentimentales y problemas psicológicos diagnosticables de Rayesh, solo aportaban color. TBBT iba sobre un puto nerd bajito, fan de los cómics, miope, trekkie empedernido, rechoncho, apasionado de la ciencia-ficción, con intolerancia a la lactosa y escasas habilidades sociales intentando conquistar el frívolo corazón de una estereotipada rubia fornicadora de la América Profunda (a la que era raro que en un capítulo dado no usasen como reclamo sexual gratuito). En el proceso, a veces se encontraba compitiendo con sus propios amigos, una cuadrilla de freaks tan torpes, solitarios, entrañables y hechos polvo como él. O sea, The Big Bang Theory iba sobre mí y mis amigos.
(Kaley Cuoco ni siquiera era la primera opción para el interés romántico de John Galecki. La actriz Amanda Walsh llegó a rodar un piloto que jamás fue emitido y que se rehizo casi en su totalidad. Y el personaje de Amanda Walsh no se llamaba Penny sino Katie. Las pruebas de pantalla con público fueron unánimes: todos adoraron a Sheldon y Leonard, todos detestaron a Katie).
 |
| Se conoce que Penny pega hostias más gordas. |
Y sin embargo, a The Big Bang Theory le había llegado el momento de morir.
Porque hacía tiempo que TBBT ya no era TBBT. Era otra cosa. No digo que fuese peor. Digo que era diferente. Digo que ya no era la serie que habíamos empezado a ver. Nos la habían cambiado.
 |
| Lo he dicho taaaaantas veces. |
Para durar doce años en antena, la serie tenía que reinventarse. TBBT no podía incurrir en el mismo error en el que casi todas pecan: no podía empezar de nuevo a repetir esquemas, a contar una vez más lo ya contado. Había un número limitado de veces que Leonard y Penny (o Sheldon y Amy) podían romper y reconciliarse antes de empezar a resultar ridículo. Y hay que reconocer que los guionistas y productores lo hicieron muy bien: abusaron de la paciencia del público solo lo justito y de inmediato se pusieron a explorar nuevas tramas, a desarrollar nuevos personajes, algunos de los cuales no habían sido más que estrellas invitadas o figurantes con escaso diálogo y que acabaron convirtiéndose en verdaderos filones: Wil Wheaton, Stuart, el enfermizo y siniestro dependiente de la tienda de cómics, Bert el geólogo, Zack Johnson, el apirolado ex novio de Penny, el profesor Protón... ¡Y los invitados, por Dios! Leonard Nimoy, Mark Hamill, Satanás, Nathan Fillion, Charlie Sheen, Christopher Lloyd, el puto Stephen Hawking...
Para conseguir mantenerse en antena una temporada más, TBBT tenía que cambiar, crecer, evolucionar.
(Por el camino, insistimos, se sacaron de la manga treinta y dos mil excusas idiotas para sacar en pantalla a Penny con la menor cantidad de ropa posible o en actitudes descaradamente sexuales).
(En serio, es que ni se molestaban en buscarle un sentido. Puro sexploitation).Solo que eso conllevaba una consecuencia inevitable: The Big Bang Theory cada vez se parecía menos a sí misma. The Big Bang Theory estaba cada vez más lejos de sus fundamentos: el freak patoso enamorado de la lúbrica diosa del sexo o, en un plano paralelo, los considerables problemas de socialización de Sheldon. Los personajes de TBBT crecían. Los personajes de TBBT maduraban, se casaban, tenían hijos, renunciaban a sus frágiles sueños de juventud para aceptar trabajos que odiaban pero que les permitían pagar las facturas, se iban a vivir juntos, veían transformadas sus prioridades por las nuevas circunstancias de sus vidas.
Madurar es lo último que hacen las frutas justo antes de empezar a pudrirse.
The Big Bang Theory era mejor cada episodio (altibajos aparte) pero, al mismo tiempo, a cada episodio era un poco menos The Big Bang. Había pasado de ser una divertida fantasía sobre un nerd que codicia a la chica de sus sueños a simplemente otra sitcom romántica decidida a perpetuar los tradicionales valores familiares estadounidenses. De repente todo el mundo se enamoraba en TBBT. Todo el mundo encontraba pareja. Todo el mundo echaba un polvo. O más de uno. Hasta el asexuado Sheldon Cooper mojaba el churro. ¡Sheldon Cooper, del que sus amigos sospechaban que no tenía genitales! Habíamos empezado conmoviéndonos (y descojonándonos) con los esfuerzos que hacía el pobre Leonard para superar sus evidentes limitaciones físicas y de carácter para elevarse a los brazos de su amor imposible a conmovernos (y descojonarnos) con las tontunas de una típica pareja de profesionales liberales con los mismos problemas, discusiones y pollardías de cualquier matrimonio NORMAL.
Penny, el catalizador de la serie, ya no era «la vecinita de al lado», sino «la hembra que duerme en mi cama y con la que estoy casado». Leonard ya no tenía que esforzarse en conquistarla. Ya no tenía que renunciar a nada por ella. Ya se había asentado. El motor del argumento de la serie se había apagado. Y, por si no fuese lo bastante grave que los personajes protagonistas de TBBT perdiesen su motivación para seguir siendo ellos mismos, el resto el reparto les siguió muy pronto en sus decisiones vitales: Bernadette y Howard ya se habían casado en la temporada cuatro. Sheldon y Amy también se casaron, Leonard y Penny, llevados del entusiasmo general, volvieron a casarse por segunda vez, Koothrappali estuvo a punto de hacerlo también (pero no pudo superar que su único y verdadero amor siempre será Howard) y así todos los personajes iban perdiendo la gracia, la frescura, el atractivo, para convertise en simples estereotipos, con sus rarezas pero estereotipos, de personajes de comedia romántica estadounidense.
The Big Bang Theory tenía éxito porque contaba una fantasía. La de todo hombre con inseguridad... la de todo hombre; especialmente la de todos los putos nerds bajitos, fans de los cómics, miopes, trekkies empedernidos, rechonchos, apasionados de la ciencia-ficción, etcétera: que llegue un día una atolondrada Princesa Encantada, núbil y bien prieta, que se enamore de nosotros y nos sorba hasta las yemas de los cojones. En el momento en que la fantasía se volvió realidad, al menos en la ficción (en la vida real no sucede nunca), la serie tenía que acabar. Pero los productores se debían a la junta directiva de la NBC, no a la coherencia narrativa, así que mantuvieron artificialmente con vida TBBT. Para lograrlo, empezaron a destruir The Big Bang Theory y a construir otra cosa con los pedazos.
Y los espectadores se habían dado cuenta de que aquella ya no era su serie. The Big Bang Theory había crecido poco a poco hasta alcanzar su récord de audiencia en la temporada 7 y, a partir de ahí, había comenzado a perder espectadores, con una única y futil remontada en la temporada 10. Ciertamente es difícil considerar un fracaso a una serie que se despidió con una audiencia media de 17 millones cuatrocientos mil espectadores en su última temporada y 18 millones en su último episodio, pero lo cierto es que los números revelan la lenta, pero inexorable, realidad: el público estaba empezando a darle la espalda al producto. La decisión de Jim Parsons de abandonar TBBT solo precipitó lo inevitable.
 |
| Audiencias de The Big Bang Theory. |
Y yo tengo la sensación de que no.
No jodas, hombre. Que Penny, la que tenía clarísimo que no quería tener hijos, acaba preñada de Leonard. Pura propaganda de familia blanca, anglosajona y cristiana.
Penny. La anti-niños. La que provocó una crisis de pareja cuando le dijo a Leonard que de reproducirse nanay, ni ahora ni nunca, y armó un Panamá cuando Leonard se planteó el donar su semen a Zack y su esposa. Y que la infertilidad voluntaria de Penny se convirtiese en un argumento de la serie nos da una pista de hasta qué punto había cambiado The Big Bang Theory.
Sheldon y Amy ganan el premio Nóbel. Y esa trama es una de las más sosas y prescindibles de la temporada 12.
Raj decide cambiar su vida e irse a vivir con su prometida... y luego se queda como al principio, o sea compuesto, sin novia y con ese mariconístico rollo raro que mantiene con Howard.
La sensación que me dejaron esos dos últimos episodios es que los guionistas buscaban el final perfecto para todos los personajes. Todos consiguen lo que querían (salvo Penny, que quería ser actriz). También me quedé con la sensación de que los guionistas no sabían lo que hacían o ya no les importaba, o no había un plan para acabar la serie en la temporada 12 y simplemente le pusieron un final, cualquier final, el Standard Operational Happy Ending.
Venga ya. ¿Penny preñada? ¿En serio? ¡Por Dios!
Y me quejo a pesar de que TBBT ha conseguido sacar adelante la papeleta de cerrar el ciclo con considerable dignididad, dejando aparte las objecciones presentadas más arriba. Porque lo acostumbrado en el medio es estirar el chicle hasta el absurdo. Como se estiraban las escenas de Penny marcando pezones o haciendo saltar y rebotar a las gemelas.
Dejé de ver Anatomía de Grey cuando me di cuenta de que ya todos los personajes se habían acostado con todos y los guionistas estaban introduciendo nuevos personajes para incrementar las permutaciones fornicatriles. El otro día me asomé a un capítulo y no reconocí a ninguno de los que aparecía en pantalla.
Grissom dejó CSI y CSI, que llevaba un par de temporadas sin oler a rosas, no volvió a levantar cabeza pese a todos los intentos de guionistas y productores por buscarle sustituto: Liev Schreiber, Lawrence Fishburne, Ted Danson...
Abandoné Smallville en la sexta temporada, que ni siquiera llegué a ver completa, harto de que la historia de la infancia de Clark Kent/Supermán se hubiese convertido en Smallville 90210, sensación de volar. Los que se quedaron hasta el final aún se muerden la punta del carallo cada vez que recuerdan que aguantaron estoicamente diez temporadas de merengue y mamoneo romántico solo por darse el gustazo de acabar viendo volar a Supermán y al final... no acabaron viendo volar a Supermán.
Cuando me di cuenta de que 24 llevaba como mínimo desde la tercera temporada vendiéndome la misma historia una y otra vez, dejé 24. Además, ya se había ido Elisha Cuthbert, que me fidelizaba que no veas.
 |
| Y de qué manera. |
Cuando Mandy Patinkin se fue de Mentes criminales, dejó de gustarme Mentes criminales.
Dejé Homeland mucho antes de que, espóiler, mataran a su protagonista. Después de eso aún rodaron seis temporadas más. Que yo sepa. La verdad es que hace tiempo que dejé de interesarme por ella.
Tendría que comprobarlo, pero es muy posible que no quede ni un solo personaje original de NCIS (DIECISIETE putas temporadas), aparte de Mark Harmon. Y eran precisamente los personajes los que hacían que viera la serie, con la que me rendí hace años.
Sé exactamente cuándo Juego de Tronos empezó a ir mal.
Modern Family empezó a perder, vertiginosamente, todo interés cuando los pequeños de la serie llegaron a la pubertad y empezaron a no pensar en otra cosa más que en joder.
Y ni siquiera recuerdo cuándo me harté de Los Simpson.
En serio, ya no lo recuerdo. Probablemente cuando también Matt Groening se hartó de ellos.
Me pregunto si ése es el ciclo de vida natural de las series de televisión exitosas: empezar con una pequeña base de seguidores, ir ganando adeptos a medida que los productores exploran las ramificaciones del universo y personajes que han creado y acabar jodiéndose cuando se ha terminado el filón pero la cadena de televisión pretende seguir explotándolo. Muy pocas series cierran en alto, cuando todavía les acompañan las audiencias.
Me lo pregunto porque estoy siguiendo ahora mismo varias series que me gustan, y me estoy temiendo lo que viene a continuación.
¿Cuándo empezaré a advertir los primeros efluvios de podredumbre?
Sons of Anarchy tiene la mezcla perfecta de intriga policial, drama televisivo y humor negro. Creo que desde A dos metros bajo tierra no me había reído tanto con cosas que no tienen ni puta gracia. También es un gran estudio de personajes. Voy por la tercera temporada y todavía no he empezado a acojonarme.
The Boys, por el momento, es todo lo que esperaba de ella: superhéroes chungos, ambiguos, oscuros y encima clarísimamente pariodas de personajes clásicos (Supermán, Wonder Woman, Flash...), humor más que negro, Vantablack... No, no es coña. Así, sin esforzar mi memoria, tenemos a Billy Butcher usando un bebé a manera de pistola, a Frenchie metiéndole una bomba por el ano (único punto débil en su cuerpo impenetrable a las balas) a Translucent, y a Popclaw cachonda perdida haciéndole un facesitting tan apasionado a su casero que le tritura el cráneo como si fuese un huevo Kinder. Hay contratada segunda temporada, así que ya veremos.
Titans no es lo que me esperaba. Pero eso no es necesariamente malo. El estilismo puticircus de Starfire sigue sin gustarme. Brenton Thwaites como Dick Grayson aún no me convence. Teagan Croft (ninguna relación con Lara Croft, que yo sepa) aún me parece una Raven blandita y no lo bastante oscura. Sigo preguntándome si el tono deprimente, tenebroso y pelín nihilista de la serie es el apropiado, y sin embargo no podía esperar a ver cada nuevo episodio y aguardo como el comer la segunda temporada, para ver cómo introducen a Bruce Wayne y Superboy y averiguar qué mierda pasa con Dick, ofuscado por el demonio Trigon, y si Deathstroke está a la altura de las circunstancias.
 |
| En serio, ¿no podrían haberse currado unas pintas menos putescas para Kory? |
Pero aún están a tiempo de madurar y pudrirse en sus nuevas franquicias. Por motivos que no pueden resumirse en dos patadas.
De modo que hasta aquí llega la cara. En la segunda parte veremos la cruz de los motivos por los cuales, antes o después, acabaré por alegrarme de que cancelen todas mis series de televisión preferidas. Pista: ya he contestado a esa pregunta en esta entrada. Todo lo que contaré a continuación sobre este tema no es más que paja. Relleno. Como las tramas de The Big Bang desde el momento en que Leonard consiguió a Penny y la serie debió haber acabado. Pista plus: me vi entera la primera temporada de Allí abajo. Sí, se que tiene cuatro más, y me importa un higo. Ni las he visto ni las veré.
Así que hasta la próxima, querido lector, y adiós, The Big Bang Theory. Ha sido un placer conocerte, siempre te recordaré con cariño, pero no veas la falta que te hacía largarte de una puta vez.
Our whole universe was in a hot dense state,
Then nearly fourteen billion years ago expansion started. Wait...
The Earth began to cool,
The autotrophs began to drool,
Neanderthals developed tools,
We built a wall (we built the pyramids),
Math, science, history, unraveling the mysteries,
That all started with the big bang!