Parafraseando de un viejo chiste de ingenieros:
TEORÍA es saber por qué las cosas funcionan. Aunque no funcionen.
PRÁCTICA es saber cómo hacer que las cosas funcionen, aunque nadie sepa por qué.
En esta productora de cine, TEORÍA y PRÁCTICA van unidas de la mano.
Porque las cosas no funcionan.
Y nadie sabe por qué.
 |
| La serie de los 80. |
Y se ha comido un meco muy respetable en taquilla.
Y mucha gente no se explica el motivo.
 |
| La peli de 2024. |
Una apertura doméstica de menos de 28 millones de dólares (27 747 035 millones), y una recaudación total de algo más de 167 millones, supone, por creativo que te pongas con la contabilidad (y en la bitácora ya hemos explicado lo creativos que pueden llegar a ser los estudios de cine con la contabilidad) un fracaso comercial para este título de 125 millones de dólares de presupuesto, que tendría que haber doblado esa cantidad, como mínimo, para empezar a presumir de rentabilidad.
Y, lo peor de todo es que The Fall Guy es divertida. Es entretenida. Tiene un ritmo trepidante. Personajes atractivos. Una historia de rivalidad y otra de amor. Un guion bien tramado. Un crimen. Una investigación. Un misterio que resolver. Tres actorazos como Ryan Gosling, Emily Blunt y Aaron Taylor-Johnson, y al director de Deadpool 2, Atómica y Bullet Train.
Y The Fall Guy es sólo otro ejemplo de películas que, a priori, estaban llamadas a convertirse en blockbusters pero que a las que el público ha vuelto la espalda. Mira si no, amado lector, el caso de Furiosa: de la saga Mad Max, que tampoco ha conseguido atraer espectadores a las salas de cine a pesar de contar, en el reparto, con una actriz BESTIAL llamada Anya-Taylor Joy y un llenasalas llamado Chris Hemsworth, y detrás de la cámara a una bestia parda llamado George Miller. Sí, ESE George Miller. Y sin embargo, a pesar de estos activos, la HOSTIA que Furiosa se ha metido en las taquillas, con un primer fin de semana de poco más de 26 millones y una recaudación total de 147 millones y pico certifica que la más reciente cinta del aclamado director de Mad Max NI SIQUIERA HA ALCANZADO su presupuesto de 168 millones de producción. No hablemos ya de amortizar la inversión. Mira también si no, amado lector, el caso de The Ministry of Ungentlemanly Warfare, un entretenido y divertidísimo bélico de Guy Ritchie, protagonizado por Henry Cavill, Alan Ritchson y Eiza González, que se ha metido otro HOSTIÓN en taquilla pese a ser una película de Guy Ritchie protagonizada por Henry Cavill.
(Que en el caso del fracaso de Furiosa se aúnan diversos factores: como el hartazgo del público empachado de Strong Independent Women™, que esta película de Mad Max sea una película de Mad Max sin Mad Max, que llegue demasiado tarde para aprovechar el tirón del personaje de Imperator Furiosa presentado en Fury Road, o que no hayan fichado a Charlize Theron, a la que todos asociamos con el personaje).
La gente está dejando de ir al cine. No sólo en Estados Unidos. También en España. Y, si la pérdida de espectadores en un mercado tan masivo como el americano, sin dejar de ser una métrica significativa, podría tener un impacto medianamente relativo, en nuestra piel de toro, con 7 veces menos habitantes que Estados Unidos, comienza a tener trazas de tragedia sectorial garantizada.
Resumiendo la premisa de esta entrada del Paratroopers:
En teoría, The Fall Guy lo tiene todo para triunfar.
En la práctica, se ha estrellado. La gente no ha ido a los cines a verla.
Y nadie sabe por qué.
Pero aquí, en la bitácora, se nos han ocurrido algunas posibles respuestas a este enigma:
1. El precio de las entradas
El precio de las entradas de cine en Estados Unidos no ha dejado de crecer en los últimos años, y se ha notado especialmente tras la pandemia de Covid-19. Ver una película en una sala de la cadena AMC (más de 7 700 pantallas en América, 2 800 en Europa) o Regal Cinemas costaba en 2023 de 10 a 12 dólares por cabeza, dependiendo de la sesión, la ubicación (las entradas en las grandes ciudades son más caras que en las zonas rurales). En un cine Alamo Drafthouse o Angelika Film Center, nos ponemos ya entre 12 y 15 dólares, y el precio de una entrada en un cine Cinemark tampoco es una bicoca: de 9 a 12 dólares. Aunque, sacando la media, el precio promedio de una entrada de cine en Estados Unidos es de 9,11 dólares (según datos del 2019), en algunos de los Estados más poblados, como California o Nueva York, la broma te puede salir por hasta 15 dólares. Si nos remitimos al 2015, donde el precio promedio de la entrada de cine en Estados Unidos saltó, de un cuatrimestre a otro, de 8,12 dólares a 8,61, podemos apreciar el incremento sostenido, a lo largo del tiempo, del coste de ir a ver una película en la tierra de las libertades.
Eso, en pantalla normal para un sesión normal. Las películas 3D, que creo que ya no quedan (el 3D en el cine siempre es una experiencia transitoria), o las entradas IMAX se cagan en la boca de esos precios. Si tomamos como ejemplo los precios sólo de la cadena AMC para 2024, veremos mejor el encarecimiento: 6,99 dólares para una sesión matinal, 12,39 para una sesión de mediodía (precio para adultos; abuelos y nenes tienen precios reducidos), de 11,89 a 14,89 por barba para una sesión vespertina o nocturna. Conviene, no obstante, tener presente que estos son los precios de la modalidad AMC Dine-in, que incluyen cine, bebidas y tapas (traduzco lo mejor que puedo al español el concepto «pub-type food»). Un movimiento desesperado de la cadena AMC para intentar salvar su modelo de negocio.
Si la película ha sido grabada con sonido Dolby (formato propietario por el que hay que pagar licencia y que, en teoría, a los distribuidores sólo les permiten reproducir en salas especialmente adaptadas para este formato de audio), los precios en AMC se disparan: 12,49 dólares para una sesión matinal, 17,89 para una sesión de mediodía (precio para adultos, otra vez; a los niños y espectadores de la Tercera Edad les hacen un goloso descuento de... un dólar con cincuenta miserables centavos), VEINTE DÓLARES con TREINTA Y NUEVE CENTAVOS para una sesión de tarde-noche.
Y, si nos vamos a los precios del IMAX 3D o RealD 3D, ya es para darse a uno mismo la morisión:
Naturalmente, la tentación de responsabilizar de este auge de los precios a las grandes distribuidoras de cine, a su vez presionadas por los estudios americanos, está ahí. Y, ¡conspiranoicos del mundo, uníos!, qué fácil sería echarles la culpa a estos dos sospechosos habituales. Tras la masacre para sus cuentas de resultados que supuso el confinamiento pandémico y, luego, la larga huelga de guionistas, productoras y exhibidores cinematográficos estarían intentando que el consumidor sufragase, de su bolsillo, el coste de mantener sus gigantescas e hipertrofiadas estructuras empresariales. Toda esa grasa infantil de productores, ejecutivos y mandos intermedios que poco tienen que aportar al proceso creativo del cual sale una película que acaba en nuestras pantallas, pero que, salvo joder los guiones con ideas de bombero, por algún motivo, son siempre los últimos en ver la puerta trasera del estudio, llevando las cuatro mierdas de su escritorio dentro de una caja de cartón.
Y no digo yo que ése no sea uno de los motivos principales del alza de precios. A fin y al cabo, cuando una estructura de gasto se vuelve lo bastante grande, la inercia que alcanzan las operaciones cotidianas es tan ENORME que introducir incluso el más pequeño cambio tiene que vencer terribles resistencias. Incluso aunque sea un cambio destinado a racionalizar la administración de recursos y optimizar los procesos de esa estructura.
Pero, a la hora de explicar el alza de los precios de las entradas (y, en otra derivada, de los costos de producción cinematográfica), desde el Paratroopersdon'tdie estimamos que es mejor dejarse de macumbas conspiranoicas y tener presente la alianza blasfema de bajo crecimiento y aumento de la inflación durante por lo menos los últimos dos años, tendencia que, por fin, en enero del presente año parece que empezó a calmarse un poco. En el momento en que estamos picando este párrafo, las expectativas son relativamente halagüeñas al respecto.
Como quiera que ésta no es una bitácora de economía, te buscas tú por tu cuenta estudios solventes sobre el crecimiento de la inflación en el último lustro.
«¡Ya sé por qué ha crecido! ¡Por la guerra en Ucrania!»
¿Me estás diciendo que la culpa del precio de las entradas hay que echárselo a Putin?
Tú, en realidad, no tienes todos los patitos en fila, ¿verdad?
2. La destrucción del sistema de estrellas
Puede que te parezca increíble, amado lector que todavía huele a pañal y leche materna, pero, hace no tantos años, no íbamos al cine a ver la última película de Los Vengadores, la nueva de Spiderman, el más reciente largometraje de Star Wars.
Los pollaviejas de la bitácora íbamos al cine a ver la nueva película de Schwarzenneger, la última de Jodie Foster, el más reciente largometraje de James Cameron. Porque lo que nos importaba no era el producto, era la autoría. El desempeño. Sabíamos que tal o cual actor era capaz de hacernos ver a su personaje, interesarnos en su historia, conmovernos, e íbamos a ver todas sus películas. Sabíamos que tal o cual director de cine dominaba las herramientas narrativas necesarias para sumergirnos en el universo de su película, atraparnos con su historia, mantenernos pegados a la butaca durante noventa minutos, y le dábamos carta blanca por anticipado para todos sus trabajos.
Eso se acabó.
Y de qué manera.
Y estamos pagando las consecuencias.
La destrucción del concepto de autoría ha destruido la forma tradicional de hacer cine. Grandes intérpretes son contratados para hacer un cameo o representar un papel secundario en películas donde no se les permite sacar partido a su talento y amplitud de registros y están completamente maniatados por diálogos de mierda y escenas escritas por deficientes mentales: Michael Douglas y Michelle Pfeiffer en Ant-Man y la avispa; Vincent D'Onofrio en Echo, David Harbour y Rachel Weisz en Viuda Negra. Directores con una firma propia, con un estilo característico, ponen su nombre a proyectos obviamente rodados de antemano por comités de ignorantes soplapollas en los que el director afamado apenas tiene margen para colar una o dos morcillas propias de vergüenza torera, antes de cobrar su cheque y largarse a casa blasfemando en arameo: Sam Raimi en Dr. Stonks en el lesboverso de la uterinidad carpetovetónica; Ron Howard en: Han Solo. Una historia de Star Wars, Juan Antonio Bayona en los dos primeros, y vomitivos, episodios de Los cock-rings del mal joder.
La gente (cada vez menos) que (todavía) va al cine, ya no va al cine a ver a sus artistas favoritos. Va a ver a sus personajes favoritos. Su franquicia cinematográfica favorita. A lo mejor, si volviésemos a permitir a los actores desplegar su talento, si le permitiésemos a los directores tener de nuevo una voz creativa propia, todavía estemos a tiempo de ayudar a la gente a recuperar su hoy perdida capacidad de apreciación del trabajo cinematográfico bien hecho.
Pero los estudios y productoras no están poniendo de su parte para permitir ese proceso.
Una nueva generación de directivos ha tomado el control de los viejos estudios. Una generación de imbéciles convencidos de que el verdadero producto no es el desempeño del actor ni del director, ni la historia, sino el personaje, o sea la marca. La marca Marvel. La marca Star Wars. La marca Spiderman. La marca Indiana Jones.
Pero ese obvio golpe de timón a la estrategia comercial de los estudios de cine y televisión podría tener hasta sentido si esos mismos estudios de cine y televisión no se hubiesen embarcado en una obvia campaña de DESTRUCCIÓN de las mismas marcas en las que han depositado sus esperanzas de beneficios.
3. La pésima calidad del producto
Disney adquirió Lucasfilms en 2012 porque la compañía del director con la segunda papada más repulsiva de la historia del cine poseía un producto exitoso, rentable; una marca universalmente reconocible de la que Disney esperaba obtener pingües beneficios. Con Lucasfilms, Disney adquirió Star Wars e Indiana Jones. Dos franquicias clásicas, amadas y respetadas por millones de espectadores, de diferentes culturas, a lo largo de varias generaciones.
¿Qué ha hecho Disney con ese valioso patrimonio?
Cagarla una vez tras otra. Matar a Han Solo. Convertir a Luke Skywalker en un puto amargado (y matarlo después, para, supongo, exorcizar Star Wars de su masculinidad tóxica) y a Obi-wan Kenobi en un fugas gallinita. Otorgarle el antagonista de la última trilogía de Star Wars a un niñato con pataletas y el protagonismo a una pavisosa Strong Independent Woman™ que, sin necesidad de entrenamiento alguno, es la mejor jedi de toda la galaxia porque feminismo interseccional. Porque The Force is female. Porque nosotras parimos, nosotras decidimos. ¿Qué más han hecho por el lado de Star Wars? Currarse un villano de plastilina, matarlo porque no sabían qué coño hacer con él, darse cuenta de que la habían cagado pero bien y traer de regreso al Emperador Palpatine porque patata. Porque a alguien hay que traer. ¿Qué otras cosas le han hecho a la pobre e indefensa Star Wars? Amariconar y feminizar el producto. Literalmente. Expulsar a todos los fans de toda la vida, los que vieron la película de jóvenes y le pasaron la afición a sus hijos y nietos. Y, cuando por casualidad les sale algo medio bien hecho, como The Mandalorian, ¿qué hizo Disney cuando esta inesperadamente buena serie empezó a acumular éxito tras éxito de crítica y público? Alienar al protagonista en su propia serie. Hacerlo desaparecer de pantalla durante episodios enteros para centrar la acción en Strong Female Characters™ que le robasen los focos.
¿Que por qué le ha hecho Disney todas esas cabronadas a una franquicia de rentabilidad garantizada, alejándose tanto del producto original que han expulsado a su fiel fandom? Porque en realidad en Disney no tenían ni idea de qué hacer con Star Wars. No tenían un plan para el universo creado por Yoooors Lucas, más allá de comprarlo y sentarse a esperar a que llegasen los volquetes de pasta. No tenían escritores ni directores competentes a los que confiar el proyecto (que para trabajar para Disney en algo relacionado con Star Wars te exigían no ver las películas canónicas, ignorarlo absolutamente todo del lore y no leerte las novelas ni cómics del Universo Expandido empezó siendo un chiste y acabó siendo una tragedia cuando aparecieron los primeros guionistas confirmando que ése eran realmente el criterio de contratación, y sigue sucediendo hoy en día). Querían la gloria, pero no el esfuerzo.
Y, aunque Screenrant aseguraba, en marzo de este mismo año (artículo que es casi un calco de este otro de Cinemablend de 2018), que la compra de Lucasfilms por Disney era una milmillonaria historia de éxito, un artículo de Forbes de abril del presente año cuestionaba la rentabilidad de la inversión al señalar los artificios contables (¡otra vez!) con los cuales la Casa del Ratón Maligno intentaba ocultar a sus accionistas el poco jugo que le estaba sacando en realidad a su dinero (entre otras cosas, habrían OLVIDADO muy convenientemente descontar el coste de adquisición de Lucasfilms a la hora de calcular la rentabilidad de su compra, «[...] Disney based the ROI on the revenue generated by the movies, merchandise, DVDs and Blu Rays rather than the profit they made as it should have done»).
Y ojalá los apóstoles de la secta woke se hubiesen limitado a joder Star Wars.
Han convertido a Indiana Jones en un viejo porreta medio chocho y más inútil que un cepillo de dientes para gallinas. En una vieja pasa encorvada y triste al que putea, chotea y supera una Strong Independent Woman™ llamada a sustituirle.
Han renunciado a recastear y reiniciar a los únicos héroes Marvel que realmente dan pasta, y de los que conservan los derechos (Iron Man, Capitán América, Thor y casi para de contar) y marcarse otra serie de pelis de Los Vengadores, con un tono diferente (un poco menos de coñitas marineras por segundo sería de agradecer), nuevos directores y guionistas con una visión nueva sobre los personajes, historias interesantes, tal vez interpretaciones originales de las viejas sagas clásicas de los cómics, tal vez argumentos nuevos, sacados del material publicado (¿qué tal una visita al universo Ultimate?), o de un conocimiento profundo del universo marveliano. Y han empezado a raspar el fondo del barril, quemando millones de dólares en películas y series de televisión de personajes que raras veces, o nunca, fueron populares o rentables en los cómics, y que sólo tienen en común que tienen vagina o han sido queerificados (como R2D2, que ahora nos acabamos de enterar que es una lesbiana, y supongo que negra y neurodivergente) o raceswapeados.
 |
| «Look How They Massacred My Boy». |
Han convertido al Doctor en un negro marica que baila.
Dr. Who solía ser una serie en el que un personaje inmensamente sabio se enfrentaba a terribles dilemas éticos y debía tomar decisiones de las que dependía el destino de países, civilizaciones, planetas enteros, del universo y de la continuidad del tiempo mismo. Eso solía ser Dr. Who, antes de que llegase el Doctor con vallaina y la pobre Jodie Whittaker, que mira que no tiene culpa de nada, enviase la serie a abismos históricos de audiencia interpretando a ese Doctor con vallaina que le escribieron, y que no es más que una Charo intragable en perpetua lucha contra el heteropatriarcado opresor y el privilegio blanco cisgenérico.
Y aquellos fans que creían, esperaban, deseaban, que su serie favorita hubiese tocado fondo y, cuando oyeron que volvía David Tennant (era mentira y un sucio truco publicitario), creyeron que por fin, Dr. Who comenzaría a remontar, han tenido que ver cómo convertían al Doctor en un negro marica que baila cuya característica definitoria no es la inteligencia, el valor, la sabiduría ni las férreas convicciones éticas, sino ser un homosexual racializado. Y que se note.
Un negro
marica
que baila.
Las audiencias de la serie NUNCA habían sido tan bajas (y cayendo). Y los mismos fans, esos leales whovians que, antes de que existiese el vídeo doméstico, filmaban los capítulos de Dr. Who directamente en las pantallas de sus televisores con cámaras de aficionado de 8 y 16 milímetros, tienen, encima, que soportar que los acusen de racistas, homófobos, fascistas, machorros y ultraderechistas por no ver la serie que ya no reconocen, que ya no se parece a Dr. Who, con la que no se identifican y que cada vez les gusta menos (y cayendo).
(¡Ah, y tránsfobos! Se me olvidaba el «tránsfobos». ¿Que por qué tránsfobos? Porque las eminencias grises de la BBC, en otra inteligentísima decisión creativa, han fichado a la drag queen Jinkx Monsoon para hacer de El Maestro [que se llama El Maestro pero, al parecer, no es el auténtico El Maestro, la archinémesis del Doctor en anteriores temporadas]).
Una drag queen.
Una artista de cabaré. De burlesque.
En una serie para (más o menos) niños y familias.
Esto no tendría ningún problema, de entrada, si al menos las historias de esta nueva época racializada y homosexualizada de Dr. Who tuviese buenas historias.
Que, aparentemente (nosotros, incondicionales de Tom Baker, nos rendimos con la serie cuando Peter Capaldi la abandonó), no las tiene.
Y fíjate que no hay ningún motivo por el cual la BBC no pueda producir una serie televisiva de viajes en el tiempo y grandes amenazas cósmicas con un personaje negro marica que baila. Podrían incluso titularla El negro marica que baila, y hacerla competir contra Dr. Who. Y los espectadores decidirían cuál de las dos merece la pena.
Pero en vez de eso han decidido transformar al Doctor hasta hacerlo irreconocible y culpar a los fans por no respaldar la serie. Que tal vez sea una estrategia deliberada: las personas interesadas en hacer una serie sobre un marica negro que baila y viaja en el tiempo, una serie de audiencias minoritarias, sobre un personaje minoritario, compita con una serie mainstream, de grandes audiencias y sobre un personaje al que espectadores de todos los olores, colores y sabores pueden encontrar atractivo. Quieren que los productos culturales de masas estén monopolizados por estos personajes minoritarios, orientados a un público minoritario; quieren reeducar al público tradicional de Dr. Who o expulsarlo de la serie para así poder imponerse en el desierto. Como si Dr. Who no hubiese sido lo bastante inclusiva, desde el momento en que la legislación británica dejó de perseguir la homosexualidad.
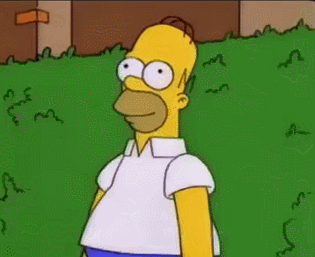 |
| Los espectadores de Dr. Who. |
Tal vez, y admito que ésta puede ser una idea revolucionaria, la BBC (y Disney, y Warner/DC y todos los demás) debería dejar de sexualizar y amariconar a sus personajes clásicos y contratar guionistas por cuota de diversidad y empezar a llamar a verdaderos escritores. Y me refiero a gente que sepa lo que está haciendo. Entonces tal vez puedan dotar de contenido, de valor cinematográfico y genuino interés narrativo, a El negro marica que baila.
4. Las plataformas de VoD
Otra posible explicación al descenso de audiencias en las salas de cine es el auge de los servicios de streaming, la escasa vida de que disfrutan los estrenos en pantalla grande antes de acabar en una plataforma de Video on Demand.
Muchos espectadores que solían acudir a sus cines más cercanos como quien va a misa dominical han abandonado sus templos porque ¿para qué ir al cine a ver Lo que sea cuando en tres meses lo voy a tener en HBO+, Disney+, Hulu, Showtime... lo que sea?
Reformulemos la pregunta: ¿Por qué pagar doce dólares por una entrada de cine, desplazarme de mi domicilio, soportar a los adolescentes maleducados que van a la sala a gritar, hablar por el móvil, hacerse selfies delante de la pantalla o pasarse toda la proyección enviando tuits y luego darme de hostias para salir del centro comercial al mismo tiempo que otros ochenta gilipollas que han tenido la misma puñetera idea que yo, me recontracago en la concha renegrida de sus putísimas madres, cuando, por más o menos esa cantidad en forma de cuota mensual, puedo verla en el salón de mi casa, tranquilo, relajado, tapado con mi bufamanta favorita, entender todos los diálogos sin necesidad de subtítulos, disfrutar de la banda sonora, pausar una escena para ir a cambiarle el agua al canario, comerme unas palomitas de microondas recién hechas, si me apetecen, mientras mi (imaginaria) novia me come el rabo a dos carrillos?
Los estudios de cine no están respetando el ciclo vital de los estrenos en sala. No dejan que los nuevos títulos «respiren» el tiempo suficiente en los cines para completar el circuito de distribución antes de subirla a su plataforma de streaming favorita. Así no hay puta manera de rentabilizar una producción. Todavía menos con los presupuestos millonarios que se estilan hoy en día (¿es realmente sensato hacer películas de 200 millones con la esperanza de recaudar 1 000 millones?), y que en parte se explican por el abuso de los planos de CGI (como, en producción cinematográfica, casi todo se hace hoy día por ordenador, no hay Cristo que atienda a la demanda siempre creciente, no hay suficientes especialistas en 3D para atender todos los pedidos, y los precios se disparan), por el sistema de remuneraciones de los ejecutivos de los estudios, que dependen, en una proporción no pequeña, del valor en bolsa de la empresa, lo que propicia los grandes desembolsos que inflarían, al menos aparentemente el precio de sus acciones, y por la incorporación, a los puestos de responsabilidad de las productoras, de gente salida de las juntas de las empresas tecnológicas, donde se estila mucho el «fake it 'til you make it», o sea, promete la luna y gasta a espuertas como si realmente supieras lo que estás haciendo, hasta que, aunque sea por accidente, te salga un cartón de bingo completo y te forres el riñón, o te pillen y acabes en la falcona, como ésa de Theranos, la de los ojos de loca.
Puestos a diagnosticar mal el problema, los atolondrados periodistas culturales apuntan a un cambio de paradigma, a un giro copernicano en los hábitos de consumo cultural de las nuevas generaciones. Según esa tesis emporrada, el cine está muriendo porque la gente ya no quiere ver películas. Prefiere la cultura a domicilio. Y cuanto más breve e interactiva, mejor.
PERO:
Esa teoría no explica el fenómeno Barbenheimer.
Oppenheimer (nuestro análisis, aquí) abrió las salas en julio de 2023 con un primer fin de semana de más de 82 millones de dólares de recaudación, y cerró su singladura en la gran pantalla con más de 975 millones de dólares sumando recaudación doméstica y mercados internacionales. Barbie, por su parte, ARRASÓ a Oppenheimer con un estreno de 162 millones y más de 1 400 millones de dólares de recaudación global. ¿Que la mayor parte de los espectadores de Barbie fueron a ver esta película porque Margot Robbie y la mayoría del público de Oppenheimer fue a verla porque Christopher Nolan? Dando ese argumento por cierto (lo que constituiría toda una refutación de la tendencia, de destrucción de los nombres propios y glorificación de la marca, adaptada por los estudios de cine y descrita en el punto 2) Eso no basta para explicar una media de mil doscientos millones de recaudación entre las dos.
La gente fue al cine a ver estas dos películas, tan extremadamente distintas la una de la otra.
Parece ser que, si les ofreces a los espectadores una película con buenos actores (o por lo menos atractivos), personajes populares, historia interesante, buena fotografía y efectos; si les ofreces una experiencia que SÓLO SE PUEDE DISFRUTAR PLENAMENTE en una sala de cine, la gente va a las salas de cine.
¿Quién se lo habría podido imaginar?
5. La puta propaganda
Mira que los relaciones públicas sojas de la BBC se han hartado de decir que el Doctor interpretado por Ncuti Gatwa ha escenificado el primer beso gay de la historia de la serie (como si ése fuese un argumento que hiciera obligado su visionado, en nombre de la REPPPPPPPPRESENTEISHON), y mira que la prensa babiosa y canallesca se ha hartado de repetirlo, y mira que los fans pollaviejas se han cansado de desmentirlo, sin que nadie les hiciese caso, aparentemente.
Y es que, no sé los demás, pero, cuando yo me pongo una película, lo mínimo que le exijo es que durante noventa minutos me entretenga. Me distraiga. Si, de paso, me conmueve, me enseña algo que no sabía o me psicotiza con su belleza estética, mejor que mejor, pero no es absolutamente imprescindible.
Y no creo ser el único al que, hace mucho tiempo, le reventaron los dos cojones, y otros dos que pedí prestados, el descubrimiento de que era una misión cercana a lo imposible ver un largometraje o una serie sin que el director y/o el guionista dedicasen cada minuto de metraje a intentar hacerme sentir culpable por haber nacido hombre, heterosexual (Alertas Tempranas Homo causadas por la casi élfica belleza equívoca de Hunter Schafer aparte), blanco, europeo, en una familia estructurada y relativamente feliz, y haber mamado desde niño una cultura de tradición judeocristiana.
 |
| Repite conmigo: «nació con pilila, nació con pilila, nació con pilila». |
Cuando el Arte sirve a una ideología no es cultura, es propaganda.
Cuando una película renuncia a contarme una historia, presentarme unos personajes atractivos, sugerirme un drama interesante o epatarme con su belleza formal para intentar cambiar mi forma de pensar, no es una película, es una sesión de lavado de cerebro.
Y yo sólo voy al cine a olvidar, durante al menos hora y media, que la vida es una mierda y, encima, vas al final y te mueres.
Y no creo ser el último. Puede que algunas de esas personas que han dejado de ir al cine últimamente también se sientan igual que yo.
En fin, no sé. Es sólo una teoría.
La práctica es que la gente está cada vez más harta del cine.
Y tal vez la industria debería empezar a dejar de mirarse el ombligo y comenzar a hacer algo al respecto, en vez de seguir repitiendo los mismos errores y culpar a sus clientes del resultado.






















No hay comentarios:
Publicar un comentario
Ni SPAM ni Trolls, gracias. En ese aspecto, estamos más que servidos.