Tenías doce velas. Doce y no más. Nadie podía darte más de doce, y la única pregunta que deberías hacerte es qué provecho has sacado de su danzarina luz moribunda.
Cuando soplaste la llama de la primera vela, ¿habías amado lo suficiente para todo un año, o el libro de cuentas de tus afectos quedó en números rojos? ¿Cuántas veces dijiste «te quiero»? ¿Cuántas veces proclamaste «la vida no es vida sin amar»? ¿Cuántos días te revolviste insomne en tu lecho, lamentándote por no haber sido más liberal con tu corazón?
Dejemos atrás el pabilo, ya frío y muerto, de la primera vela.
Cuando soplaste la llama de la segunda vela, ¿recordaste a tus muertos? ¿Tuviste apenas un instante para pensar en todos los que te precedieron en el viaje al Último Misterio? ¿Evocaste su recuerdo con una sonrisa de nostalgia o con una máscara de indiferencia? ¿Les dijiste, aunque solo fuese con la voz de tu alma, «espero que salgais a recibirme al camino, cuando me toque emprender mi propio peregrinaje; espero que me guiéis hacia la blanca orilla, donde nos amaremos para siempre»?
Vuelve la espalda a esa mecha tiznada y yerta. Ya no puedes obtener ninguna luz de ella.
¿Qué puedes decirme de la tercera vela? ¿Te acompañó durante alguna lectura nocturna? ¿Te ayudó a hacerte más sabio o, al menos, no tan ingenuo? ¿Estabas prevenido, cuando te arrimaste a su fulgor, de que esa llama era única en su especie; la única que podía hacerte más sabio, la única que podía iluminar ese libro cuya lectura llevas tanto tiempo posponiendo, la única que podía convertirte en un hombre mejor?
Lástima. Ahora se ha apagado, y su luz no volverá.
Echa un vistazo a esa pobre tortilla de cera a que ha quedado reducida la cuarta vela. Al amor de su luz pudiste mostrarte agradecido. Pudiste ser generoso. ¿Cuántas veces, mientras gozaste de las bendiciones de su llama, dijiste «gracias»? ¿Cuántas veces dijiste, o mejor aún mostraste, que tu humilde ciencia y tus espartanas posesiones no te pertenecían en exclusiva, sino que estabas obligado a compartirlas con quien las hubiese menester? ¿Cuántas veces un amigo dudó en pedirte un minuto de tu tiempo, aunque solo fuese para poder llorar en tu hombro, porque recordaba el día en que se vio necesitado pero tu egoísmo, o tu cansancio, o las correas que nos impone la cotidiana existencia, te habían vuelto mezquino e insensible?
Tal vez sea mejor que esa vela se haya apagado. Su luz arrojaba sombras monstruosas, en las que reconocías lo peor de ti mismo.
Así ha transcurrido este año. Lo empezaste con doce candelas. Doce promesas. Doce soles, portadores de vida, luz y calor.
Una tras otra, se han ido apagando, y tú sentenciaste sus fuegos soplando las llamas en sus últimos estertores.
Ahora estás mirando cómo flaquea, chisporrotea y se agota la llama de la duodécima y última vela. Y temes la negrura que te acecha, pesada como alquitrán. Te dispones a acabar con su agonía. Temes. Tiemblas, pues ¿qué será de ti cuando la piedad te haga soplar esta última mecha, esta llama postrera, esta luz tísica que es ya la última luz que te queda?
Soplas la llama.
Y las tinieblas te envuelven. Y, por un momento, sientes la desesperación de un hoy sin un mañana. Vuelves la vista al cielo, pero antes de clamar por el socorro divino ves la hoz blanca y moteada de la luna; ves su bolero de estrellas. Así pues no es completa la oscuridad que te rodea, y sin embargo, ¡esas luces son tan frías y están tan lejanas! ¡Cómo añoras tus doce velas llenas de promesas, infinitas en oportunidades; tus doce velas que eran doce llaves de las puertas al amor, al recuerdo, a la gratitud, a la sabiduría!
¿Qué
uso hiciste de esas doce velas? ¿Fueron provechosos los días que
iluminaron? ¿Y si no lo fueron, por qué te lamentas de la oscuridad que
te amenaza, cuando tenías doce velas, doce llamas, cuya luz conjunta
rivalizaba con la del propio sol, y no sacaste partido alguno de su
resplandor?
Pero no. Ese fuego álgido de la luna y las estrellas no puede bastarte.
Permíteme, por una vez, que guíe tus ojos ávidos de luz.
Gira tu rostro hacia Asia.
¿Ves ese albor que crece en Levante?
Es el aura del nuevo año, el fuego colegiado de otras doce velas que el anciano Padre Tiempo ha prendido para ti.
Y la única pregunta que deberías hacerte es qué provecho sacarás de su luz danzarina y moribunda.
Porque algún día esas doce velas serán tus últimas doce velas.
Porque algún día, ni siquiera podrás soplar la llama de todas ellas.
Feliz Año Nuevo.
lunes, 31 de diciembre de 2018
miércoles, 12 de diciembre de 2018
«Si hay que ir, se va. Ahora, ir pa ná es tontería».
«El que vale, vale, y el que no, estudia Magisterio».
Por no mencionar que tenía mis dudas de que esta entrada estuviese justificada en un espacio dedicado a la narración de historias, en general, y al cine y a los libros, en particular; espacio cuyos límites ya hemos forzado al menos en un par de ocasiones.
Pero lo cierto es que sí está justificada.
Y mucho.
Paso a explicártelo.
Llevaba, repito, dando algunas vueltas a este asunto, sin decidirme a tomar partido, hasta que un vídeo de Jaime Altozano me dio la patadita en el culo que necesitaba y el pretexto perfecto para introducir el tema en la bitácora. En el vídeo de Jaime, por si os da pereza pinchar en el enlace, cuenta su decepcionante experiencia con el sistema educativo, donde no solo se limitaron a meterle entre las orejas, curso tras curso, temarios enteros de diversas materias sin tomarse la molestia de hacérselas comprensibles; sino que, además, fueron incapaces de detectar, no digamos ya alentar, su pasión por las matemáticas y su talento para la música.
Cambia un par de palabras en ese párrafo (una de ellas «talento») y, con las debidas salvedades, podrías estar leyendo mi propia historia.
Así que ésta es otra de mis entradas-pataleta, de mis rabiosas quejas contra la incompetencia y la mediocridad. Ésta es otra de esas entradas del Paratroopers que pretenden responder a una pregunta.
La pregunta es: «¿el sistema educativo está diseñado para ayudar a sus estudiantes a descubrir su verdadero potencial?»
La respuesta es un rotundo «¡NO!». En mayúsculas, negrita, y entre exclamaciones.
(Si eres demasiado vago para seguir leyendo, ya puedes cerrar esta ventana y seguir bajándote porno bizarro de abuelas alemanas y pinguinos disecados).
(Porque lo que sigue es otras de mis injustificadamente largas pajas mentales).Soy de la época de la EGB (Educación General Básica), e hice el BUP (Bachillerato Unificado Polivalente) y posteriormente el COU (Curso de Orientación Universitaria, al que justificadamente llamábamos «Curso de desOrientación Universitaria»). Así que soy de una de las últimas generaciones que tuvieron que escoger en Bachillerato estudiar una lengua clásica, latín o griego (fue latín en mi caso), que compaginar con mis lecciones de filosofía y mis temarios de física y matemáticas.
Mirad si soy viejo que aún recuerdo las zancadas que pegaba cada tarde para no perderme mi episodio de Mazinger Z. Bueno, eso hasta la famosa escena de Sayaka en porretas, que hizo que mesnadas de padres furiosos telefonearan a Televisión Española acusándoles de pornógrafos y corruptores de menores, y Mazinger Z desapareciese de la programación infantil.
(Sí, a pesar de mi orondo aspecto, me pasé casi toda mi puta infancia corriendo. Primero por Mazinger Z, después por Arale y Campeones, más tarde por Dragon Ball y en todo momento por los matones del cole. Ahora debería tener la forma física de un triatleta y no la de un rikishi nonagenario con artritis, lo cual solo confirma lo puta que es la genética).Mi primera impresión de la educación pública pudo ser peor.
Pero por muy poco.
En mi primer día de clase, que afronté lleno de inseguridades (por primera vez en mi vida iba a pasar toda una mañana alejado de mi familia y rodeado de perfectos desconocidos; además el edificio de nuestro grupo escolar seguía en obras una vez empezado el curso, así que nos instalaron temporalmente en otro, como a media hora de autobús), parece que todo se confabuló para amargarme la experiencia. Algo me dio que sospechar la cara de «solo cago los 29 de febrero» de la profesora que nos cayó en desgracia, y su actitud durante aquella primera clase confirmó mis temores.
¿Que qué mierda hacíamos en primero de EGB? El cabra, básicamente. Aquello era más una perrera que una academia. Para tenernos entretenidos, el primer día de clase nos dieron a todos unas láminas para colorear y nos pidieron que las pintásemos como nos diese la gana. A mí me parecía un retroceso (a diferencia de buena parte de mis compañeros, cuando yo entré en primero de EGB ya sabía leer y escribir con fluidez y tenía algunas nociones de matemáticas), pero, ¡joder! ¿En el cole nos hacían dibujar? ¡Qué guay! Yo tenía un estuche de colores chulísimo, con lápices, rotuladores, goma de borrar, afilalápices. De todo. Así que abrí mi estuche nuevo, cogí los colores que más me gustaban y me puse a la tarea.
(Si, descontando los tacos, parte del párrafo precedente parece redactado por un crío de cinco años, cabe señalar que, en el momento de los hechos, yo tenía efectivamente cinco años y que soy propenso a las regresiones mentales. Una vez me pasé una tarde entera pensando como un infusorio).Estaba casi acabando mi lámina cuando la Funcionaria Extreñida y Mal Follada encargada de la vigilancia de nuestro zoo terminó su ronda por los otros pupitres, llegó al mío y me ordenó romper mi lámina y empezar otra de cero.
«Estás usando lápices de colores y rotuladores a la vez, y no se puede hacer eso».Yo era demasiado pequeño para saber lo que es la «técnica mixta» y demasiado tímido y educado para darle a aquella mala puta la respuesta que se merecía:
«Y tú deberías irte corriendo a echar un polvo de los que rompen úteros, porque se te nota en la cara y en el tono de voz que lo necesitas desesperadamente. Y también te sugiero que contemples la posibilidad de una ligadura de trompas y un cambio de sector profesional, porque obviamente no cumples con los mínimos requisitos cognitivos para tratar con niños».Cinco añitos. Mi primer día en el cole y ya me estaban cambiando las reglas sobre la marcha y diciendo lo que no podía hacer. Que no es que me hubiesen pillado rociando con ácido sulfúrico el cable del ascensor, ni ciclostilándome el cipotillo en la oficina (ya existían las fotocopiadoras, pero eran caras de cojones), ni prendiéndole fuego al Seat Fura del jefe de estudios. Me habían encargado pintar mi lámina como me diese la gana y yo había usado lápices y rotuladores en orgiástica promiscuidad porque no tenía suficientes colores de ninguno de los dos juegos y, además, porque me había dado la gana.
A ninguno de mis compañeros se le había ocurrido nada semejante. Yo había sido, y perdón por el Ron Jeremy, creativo, original y audaz y me estaban castigando por ello.
(Bienvenido al cole, Heribertito. Prepárate para los deliciosos ocho años que te quedan por delante).
(Y luego la gente se pregunta por qué la mitad de mi generación, llegada la adolescencia, se dio a la droga).Casi lloro de alegría cuando, a mitad de curso, nos reexpidieron a nuestro propio colegio, una vez finalizadas las obras, y tuvimos un nuevo profesor. Digamos que se llamaba don Jocundo. Don Jocundo era la hostia. Lo digo muy en serio. Era joven, acababa de terminar Magisterio, era divertido, se pasaba el día contando chistes y, encima, adoraba a los niños. Cada día de clase con don Jocundo era una fiesta. Si le gastábamos una broma (y nunca era una sola), él nos gastaba veinte. Nos preguntaba cada día qué queríamos aprender ese día o jugaba con nosotros, como un crío más, y, que nadie me pregunte cómo, conseguía que, sin darnos cuenta, encima aprendiésemos algo. Don Jocundo era tan buen hombre y tan buen profesor que logró que hasta un crío tan retraído, acomplejado e inseguro como yo se abriese un poco e hiciese esfuerzos deliberados por socializar con los cabrones embrutecidos de sus compañeros de clase (ni que decir tiene que fracasé, pero no fue porque no lo intentase). Mirad si don Jocundo fue una influencia positiva en mí que, cuando se acabó el curso y a don Jocundo lo trasladaron a otro centro (entonces sí que lloré), mi madre le despidió con un regalo, en reconocimiento a los cambios visibles en mi carácter de los cuales él era el único responsable.
Me gustaría poder decir que tuve muchos más profesores como don Jocundo.
Cómo me gustaría, hostia.
Y no es que los siguientes profesores de la EGB que me cayeron en suerte fuesen malas bestias amargadas como Funcionaria Extreñida y Mal Follada. No. Había un poco de todo. Entre segundo y quinto de EGB tuve una profesora maravillosa. Digamos que se llamaba doña Clara. Doña Clara era una mujer majísima y una persona de una vasta cultura; además era dulce, pero sabía ponernos en nuestro sitio cuando nos subíamos a su chepa. Además era, y mira que odio ese cliché, pero la describe perfectamente, una mujer «adelantada a su tiempo». ¿Por qué digo esto?
Recuerdo aquella clase de Lengua Española como si hubiese tenido lugar esta misma mañana. Una de mis compañeras estaba leyendo en voz alta un texto (y tropezando una y otra vez con frases escritas para críos de cinco o seis años, o sea su edad, como si tuviese una severa presbicia o un poquito de dislexia), y una de esas frases era del tenor de:
«El papá de Miguelito llega del trabajo y va a saludar a la mamá de Miguelito, que está en la cocina haciendo la cena».Doña Clara detuvo a mi compañera y nos preguntó a toda la clase qué opinábamos de aquella frase.
¿Que qué opinábamos? Nada. ¿Qué coño íbamos a opinar? Éramos unos críos. Nadie nos pedía nunca nuestra opinión. A nadie le importaba una mierda lo que pensásemos y nadie nos había inculcado jamás el feo vicio de pensar.
«Ah», dijo doña Clara, «¿y no os parece muy curioso que todos estos libros de texto presenten siempre al padre como un señor que trabaja y a la madre como una señora que se pasa el día en casa, haciendo de cocinera y fregona?».Pues no. No nos parecía muy curioso. ¿Es que no se suponía que así debían ser las cosas, que así lo habían sido siempre?
Y lo que había empezado como una clase de Lengua para críos de segundo de EGB se convirtió en una clase de antropología para críos de segundo de EGB, y doña Clara nos hizo ver cómo, incluso desde los libros de texto de primaria (y ante nuestros ojos estaba la prueba), se nos trataba de imponer una determinada ideología, una visión del mundo que favorecía a una cultura patriarcal y machista. Y hablamos del machismo en la literatura, y del machismo en el cine, y del machismo en los anuncios de televisión; ¡Dios, los anuncios de televisión de aquella década! ¡Para que luego digan que el porno en Internet es lo que nos jode la cabecita!
Doña Clara intentó inculcarnos el feo vicio de pensar.
Tuvo un éxito relativo en esa tarea, me temo.
La primera persona que me habló de feminismo y me obligó a ver los comportamientos machistas que me rodeaban fue doña Clara. La primera persona que me explicó que es injusto juzgar a la gente por el color de su piel, su país de nacimiento o la religión que practican fue doña Clara. La primera vez que alguien me habló de sexo de una forma no culpabilizadora ni traumatizante fue doña Clara. Y, no me cabe duda, la primera vez que mis compañeras de aula oyeron a alguien decir que sus cuerpos les pertenecían y que nadie tenía derecho a disponer de ellos sin su consentimiento expreso, se lo oyeron a doña Clara.
 |
| Y, para compensar un poco las cosas, ¡toma Sampaiazo! |
Curiosamente, ni siquiera una mujer tan progresista, inteligente, sensible, trabajadora, competente y dulce como doña Clara, una vez establecido no solo que yo tenía un vocabulario y un dominio de la lengua y la expresión escrita sensiblemente superior al resto de mis compañeros (y otra vez perdón por bruñir mi ego como verga de pajillero), pensó que fuese parte de su contrato, o estuviese contempladas entre sus funciones, o le pagasen para estimular mi creatividad y animarme a seguir escribiendo, proponerme lecturas o ejercicios que me ayudasen a desarrollar mi... ¿«talento»? Me sigo sonrojando cuando alguien, por ejemplo yo mismo, me aplica ese sustantivo.
 |
| Así recuerdo yo a doña Clara. Aunque no se le parecía ni de lejos. |
(Y de este aparente «talento» para el Arte fue de donde nació mi hoy frustrada vocación por labrarme un futuro en el mundo del Diseño Gráfico, la Ilustración editorial o publicitaria, la fotografía...).Pero tampoco esta profesora hizo absolutamente nada por estimular el talento (de verdad que esta puta palabra me patina cuando la uso en mi persona) que creía detectar en mí, salvo recomendarme que, tal vez, solo tal vez, debería plantearme la posibilidad de estudiar Bellas Artes.
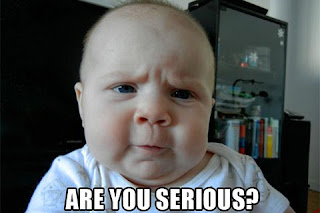 |
| Yes, I am. |
«Anda, Herbert, explícaselo tú».
(Este buen hombre, en su inexperiencia, no se paró a pensar que tal vez ya me daban suficientes hostias en el recreo).
(Me gustaría reencontrarme con don Comosellamase y decirle que, aunque todavía me acuerdo de él, ya hace algún tiempo que comprendí que no me hacía estas cosas por malicia, sino por ignorancia; y también que hace ya años que he dejado de acordarme de su madre).Profesores de escuela pública: forjando a los hombres del mañana.
Las cosas no mejoraron mucho en el Bachillerato. Algo he contado ya sobre esa experiencia. Particularmente las Matemáticas, que en los últimos cursos de la EGB ya se me habían empezado a hacer un pelín cuesta arriba, en BUP se convirtieron en mi bestia negra. Básicamente porque ninguno de los tres profesores de Matemáticas que tuve en el EGB ni el que tuve en COU se tomaron la molestia de explicarme para qué coño sirven las Matemáticas. Cuál es su aplicación práctica. Lo único que importaba era dar el temario. Cuanto antes mejor. «Y aquí termina el Tema Uno. ¿Habéis entendido, niños?». «No, Seño». «¡Estupendo! Pues que sepáis que me la pela. Pasemos al Tema Dos».
En segundo de BUP tuvimos que estudiar en Matemáticas las derivadas y las integrales. Vale, ¿pero qué coño es una derivada? Consultemos la Wikipedia: «En Matemáticas, la derivada de una función mide la rapidez con la que cambia el valor de dicha función matemática, según cambie el valor de su variable independiente. La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Por ello se habla del valor de la derivada de una función en un punto dado».
Eeeeeeeeeeeh...., vale. Pero, ahora en serio, ¿qué coño es una derivada?
«¿Qué eres? ¿Subnormal? ¿Qué es lo que no entiendes? ¡Si está muy claro!: "La derivada de una función mide la rapidez con la que cambia el valor de dicha función matemática, según cambie el valor de su variable independiente. La derivada de una función es un concepto local, es decir..."»
Vale. Y seguro que tu puta madre la chupa de cine y, encima, te hace descuento por ser su hijo. Pero ¿tú no entiendes que no comprendo ni una mierda de toda esa parrafada? ¿Qué cojones es una «función matemática» y qué la diferencia de otras funciones? ¿Para qué mierda sirve? ¿Qué es un «concepto local»? ¿Algo de decoración de interiores? ¿Qué es un intervalo? ¿Qué es un límite? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el por qué? ¿A qué huelen las nubes? ¿A compresas usadas?
¿Que qué era una derivada y para qué servía? Era una mierda metafísica que no tenía explicación y solo servía para aprobar el examen. PUNTO. En BUP, como en EGB, había muy pocas doñas Claras, ningún don Jocundo y muchos don Cabrón, remachados al pernicioso modelo de «clases magistrales», en los que el profesor llega, se sube al estrado, suelta la chapa durante una hora, y le importa exactamente tres cojones de camión si sus alumnos han entendido una palabra o no.
Y las asignaturas de letras, si bien me sentía relativamente mucho más cómodo en ellas (y eso se reflejaba en mis notas), no eran mucho mejores. Tal y como lo ha descrito Jaime Altozano en el vídeo enlazado más arriba, las clases de Historia eran simples dictados, las de Filosofía otra que te cuento, y las de Literatura, y mira que me duele, consistían en memorizar corrientes literarias, parnasos de escritores y movimientos culturales sin pararnos a leer ni un puto párafo, ni un verso, ni una letra de ninguno de esos autores o esos movimientos. Nos hablaban del Romanticismo pero no nos daban ni tiempo ni oportunidad de leer a autores románticos. Nos hablaban de la generación del 27 pero no nos permitían comparar sus puntos de contacto, que hacían de ellos una generación literaria propiamente dicha, ni sus diferencias. Además, entre los profesores de Literatura reinaba un espíritu clasista absolutamente vomitivo. Quiero decir que aquellos docentes no tenían empacho en mostrarnos su desprecio cada vez que fracasábamos en conmovernos hasta las lágrimas leyendo a Gonzalo de Berceo («Gonçalvo de Berceo es por nombre clamado, natural de Madrid, en San Millán criado, del abad Juan Sánchez notario por nombrado»; joder, ¡pero si ni siquiera escribía en el mismo idioma que nosotros!) o algún extracto del Libro de los enxiemplos del Conde Lucanor et de Patronio.
Siempre saqué buenas notas en Literatura. Mi profesor de 2º de BUP les tiraba mis exámenes a la cara a sus alumnos de COU (lo cual me hizo particularmente popular entre los alumnos de COU; ¡gracias, don Bastardo!): «¡aprended a hacer un examen de Literatura! ¡Mirad, borregos, esto lo ha hecho un crío de Segundo!» Al llegar a Tercero, yo ya era «ese crío que hace tan buenos exámenes de Literatura». Vamos, que me había labrado una reputación, como un pandillero con tres o cuatro muescas en la culata de su parabellum; una por trimestre y otra honorífica. Y mi profesora de Literatura de Tercero no iba a permitir que se me olvidase. Yo hacía mi examen, acababa antes que nadie, iba a entregarlo y ella me miraba estupefacta.
«Pero ¿ya acabaste?»Y yo volvía a mi pupitre, y le daba un cuarto de vuelta a mi examen, y le añadía un par de folios más de pura paja absolutamente prescindible, y otra vez me levantaba para entregarlo y venga la misma escena.
«Sí».
«¿Estás seguro?»
«Claro que estoy seguro» («joder», añadía para mí).
«No. No. No puede ser, que es un examen muy difícil. Vete a tu pupitre y trabájalo un poco más».
«Pero ¿otra vez?»Y la profesora de Literatura le echaba un ojo por encima a mi examen, y negaba con la cabeza, y chasqueaba la lengua en señal de decepción (y yo empezaba a imaginarme un rosco como una plaza de toros), y finalmente me decía:
«Pero ¿cómo que "otra vez"? La primera vez ya estaba terminado. A partir de aquí ya solo puedo estropearlo».
«Déjame ver eso».
«Este examen solo está para notable».Así que, básicamente, en el tiempo en que mis compañeros de clase hacían un examen de Literatura de Tercero de BUP, yo hacía tres.
«¡Joder!», decía yo; esta vez en alto. «¡A mí eso ya me vale!»
«Pero a mí no, que tú eres un chico de sobresalientes. Anda, vete a tu pupitre y hazlo de nuevo».
TRES. Yo era el puto superhéroe de Literatura de Tercero, como lo había sido de Segundo.
Pese a lo cual, doña Errequeerre (que, huelga decirlo, también pensaba, como don Comosellame, que mi dieta carecía de una suficiente proporción de hostias en el recreo y zancadillas por los pasillos) nunca me puso más que notable, la muy hijadep... simpática.
 |
| Yo, saliendo de un examen. |
Y en Bachillerato, otra vez, curiosamente, ni un solo miembro del profesorado creyó oportuno, necesario o conveniente aconsejarme lecturas, recomendarme ejercicios o al menos tomarse cinco minutos para guiarme hacia aquellas materias que obviamente se me daban mejor. Ni la profesora de Latín, que era la misma de Francés y flipaba con lo rápido que le cogía las vueltas a ambos idiomas, ni ninguno de mis profesores de Literatura, ni aquella maestra de gallego a la que, ¡otra vez! (si es que no aprendo), conmoví con un relato breve y que me estuvo persiguiendo el resto del curso para convencerme de que le permitiese léerselo al resto de la clase. Ni siquiera a doña Errequeerre se le pasó por la cabeza orientarme hacia la escritura, aunque era por lo menos la tercera adulta en detectar en mí aptitudes literarias; o al menos la tercera en decírmelo a la puñetera cara.
Fíjate cómo pudo ser de maravillosa mi formación académica que el examen de Dibujo Técnico de la Selectividad me lo pasé dibujando Mortadelos y Songokus (y, por éste y otros motivos, mi nota media pasó de un siete y medio en BUP y COU a un miserable cinco y pico en Selectividad). No es que no supiese cómo hacer los ejercicios del examen; es que ni siquiera entendía el idioma en el que estaban escritos; básicamente porque a mi profesor de Dibujo Técnico de COU le importaba trescientos ocho pares de cojones si comprendíamos o no la materia que él impartía: «éste es el caso general de intersección de una recta con el plano. ¿Lo entendéis, niños». Nosotros: «noooooooooo». Él: «estupendo. Éstos son los cuatrocientos once millones setecientos cuarenta y dos mil quinientos diez casos particulares de intersección de una recta con el plano. ¿Lo entendéis, niños?» Nosotros: «nooooooooooo». Él: «estupendo. Pasemos al tema siguiente».
La mayoría de mis profesores tanto en EGB como en BUP y COU no solo podrían haber sido reemplazados por una máquina, sino que merecían ser reemplazados por una máquina. Se limitaban a llegar a clase, subirse a la tarima, y soltar la turra. Que era la misma del año pasado. La misma de la década pasada. Uno de mis profesores de Matemáticas, ya sexagenario, seguía usando las mismas notas de su primer día de clase: unos papelotes amarillentos, grasientos y quebradizos, de esquinas mordidas y dobleces agrietadas, escritos en una tinta desvaída y borrosa que a él mismo, y era su propia letra, ya le costaba trabajo descifrar (pero daba lo mismo, porque, a fuerza de repetir, se los sabía de memoria, como un mono amaestrado).
Por todo lo expuesto, las quejas del estilo de «los jóvenes españoles, incapaces de distinguir las noticias falsas de Internet», «los estudiantes españoles, a la cola en el informe PISA», «los jóvenes de nuestro país ya no leen»... me tocan la moral cacho largo. Pero largo, largo. ¿De qué coño nos quejamos? ¿Alguien se ha tomado la molestia de cultivar en esos críos el sentido crítico que permite cuestionar las putas fake news ahora tan de moda? ¿Alguien ha hecho el esfuerzo de averiguar la mejor forma de enseñar a esos chavales unas mínimas destrezas mentales con las cuales desarrollar, cada uno de ellos, su propio potencial? ¿Alguien se ha planteado enseñar a esos púberes a leer, proponerles lecturas apropiadas a su edad y a sus intereses, o les obligaron a los once años a meterse en vena el Mío Cid y estudiar el coñazo ése de los mesteres de clerecía y juglaría? ¿Alguien, como doña Clara, se tomó la molestia, siquiera en una tarde particularmente aburrida, de intentar enseñarles a pensar?
En mi cole, me llevaba todas las hostias que se perdían en el recreo y alguna más también. Admito que fue culpa mía. Porque era (más o menos) inteligente, pero no listo. ¿Que cuál es la diferencia? Si hubiese sido listo habría sabido que no me convenía que mis compañeros, y algunos profesores, supiesen nunca hasta dónde llegaba mi inteligencia. Pero mi inteligencia tenía más bien poco que ver con el currículo de EGB o la competencia de mis profesores. Era inteligente porque soy por naturaleza solitario y eso determinó que algunos de mis mejores amigos sean libros. Era inteligente porque en cuanto rompí a hablar empecé a preguntar y todavía no he parado. Que mis pobres padres se compraron una enciclopedia para poder decirme «anda, niño, deja ya de tocar los cojones y míralo en la enciclopedia». Que yo me llegué a saber de memoria los índices de cada volumen de esa puta enciclopedia: A-ánguidos, Anguila-Barizo, Barjana-Camestres, Camia-Cohorte... y no, no he tenido que ir a mirarlo.
¿Cómo no vamos a tener una generación de ninis, poligoneros, tronistas, youtubers y gilipollas si los hemos moldeado así desde su más tierna infancia; si el sistema educativo está orientado a aprobar exámenes, no a impartir conocimiento; a castigar el talento y la inteligencia, igualando a todos los alumnos según el baremo del más zote de la clase; si los profesores, por falta de interés, motivación o medios, renuncian a fomentar las habilidades personales de sus pupilos incluso cuando están lo bastante despiertos para detectarlas? ¿Por qué nos quejamos de la ruina intelectual de nuestra juventud, de su culto a la superficialidad, el narcisismo, de su credulidad ante las patrañas más evidentes, su escasa comprensión lectora, pobreza de lenguaje, incapacidad para verbalizar sus pensamientos y emociones, negativa al más mínimo esfuerzo, casi colectiva renuncia a ejercer ninguna clase de tarea creativa, artística, intelectual; si hemos sido nosotros los que los hemos querido así?
 |
| Autorretrato de Dua Lipa estilo «insert dick here». |
Rasgaos las vestiduras cuando vuestro primogénito, que iba para Perito Industrial, como mínimo, os diga que nones, que de estudiar nanay, que eso es un coñazo, y que se va derecho a las audiciones de Operación Truño.
Llorad y batid los dientes porque vuestra niñita nunca desarrollará formas de mujer, decidida como está a matarse de hambre hasta que encuentre el justo equilibro entre la inanición y la muerte, sazonada de burdo puterío de peep-show, para que la recluten los de Victoria's Secret.
Y así es como tenemos nuevas generaciones de escritores (¿ves ahora, querido lector, por dónde he traído el agua a mi molino?) que son casos sangrantes de analfabetismo funcional. Aspirantes a Tolkien de Aliexpress que ni tienen la formación filológica e histórica de Tolkien ni están dispuestos a hacer el menor esfuerzo por adquirirla ni sabrían que hacer con ella, así la recibiesen por vía anal. Melissas Paranellos de saldo y Almudenas Grandes de lance persuadidas de que la literatura erótica va de usar el riquísimo léxico y fusilar las escenas más manidas del cine porno, ah, y de calentar pollas, no de escribir historias. Feministas de todo a cien que no podrían recitar los nombres ni de media docena de autoras feministas o filósofas o sociólogas del feminismo ni son capaces de hablar correctamente el viejo castellano, pero exigen que todes nos expresemos en une lenguaje inclusive en abierte desprecie a dos mil añes de historie y culture, aunque ese idiolecte nos hague parecer a todes unes perfectes gilipuertes.
Hace no mucho, en las páginas locales de cierto periódico regional (no, no voy a decir el nombre de la cabecera; ¡si quieren publicidad, que la paguen, cojones!) entrevistaban a cierto decano de maestros que se jubilaba. Ya sabes, querido lector, la típica noticia «se jubila don Fulanito de Tal, maestro de varias generaciones». Don Fulanito de Tal había dado clase a varias generaciones de ternascos en sus más de treinta y cinco años, creo recordar, de docencia. Don Fulanito tenía esa facha de anciano de la tribu, de sabio de Grecia que ya tienen pocos preceptores, la mayoría de los cuales están quemados y amargados tras solo cinco años de actividad profesional.
Pero lo gordo, la chicha, la mandanga buena estaba en la respuesta del profesor don Fulanito a cierta pregunta del entrevistador. El intercambio fue más o menos así:
«¿Ha notado algún cambio en el perfil de los estudiantes, desde que usted empezó a trabajar hasta hoy en día?», preguntaba el incauto periodista.Entramos en la escuela queriendo ser astronautas y salimos queriendo ser youtubers.
«Pues sí», confirmaba don Fulanito. «Porque cuando empecé a dar clases, los chicos entraban en el colegio queriendo ser astronautas y salían queriendo ser aparejadores o ingenieros de caminos, canales y puertos. A mitad de mi carrera, los chicos entraban en el colegio queriendo ser licenciados en Económicas o Empresariales y salían queriendo ser funcionarios. Hoy entran queriendo ser tronistas de Mujeres y hombres y viceversa o concursantes de Gran hermano y salen queriendo ser youtubers o influencers».
Aún me sorprende que el redactor jefe tuviese huevos de publicar este siniestro retrato de nuestra sociedad.
Estos, Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora campos de soledad, mustio collado, fueron un tiempo Itálica famosa.
Rodrigo Caro (1573-1647), abogado, poeta, historiador ysacerdote católico de cuya existencia, por supuesto, no tenías ni la más remota idea.
Etiquetas:
El problema de este país...,
Eso que se llama escribir
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)






