Ahora imagínate que hiciesen una serie de televisión con ellos.
Imagínate que a alguien, Dios no lo permita, se le ocurre vomitar en tu televisor este engendro, entre cuyos hallazgos más notables se encuentra un narrador tan sensible, romántico y concienciado acerca de los problemas de las mujeres de su tiempo que a la chica que empotra la llama «la Tetas», porque las tiene enormes. A sus amigos les hace gracia tan cariñoso apelativo y lo adoptan. Así que, en esa piara de gañanes, la destinataria de los suspiros del protagonista queda reducida a la más desarrollada parte de su anatomía, lo cual hace que, inevitablemente, te acuerdes de Ed Gein y su colección de vulvas disecadas, porque precisamente reducir a una persona a una característica física aislada es uno de los rasgos de los psicópatas.
Imagínate que a algún descerebrado se le ocurre rodar semejante monstruosidad y estrenarla en televisión.
Pues bien, no tienes necesidad de imaginártelo, porque esa serie ya existe. Tan solo cámbiale el sexo a los protagonistas, permuta el sobrenombre «la Tetas» por «Mr. Big» y te sale Sexo en Nueva York.
Pero lo que realmente clama al cielo es que este espanto de genitalidad burda y rancia, este escaparate de superficialidad y consumismo voraz, este maloliente himno al patriarcado más carpetovetónico, haya sido aclamada como un alegato feminista.
¡FEMININISTA!
O yo me estoy perdiendo algo o vivo rodeado de subnormales.
Pregunta retórica: ¿son feministas cuatro mujeres que hacen bandera de su independencia mientras esperan, pacientemente, a que llegue el momento de sacrificarla en el tálamo nupcial del príncipe azul que, con un poco de suerte antes de que se les pase el arroz, vendrá a rescatarlas del báratro de una pesadilla de fornicación y consumismo voraz y elevarlas a la digna condición de esposas, amas de casa mantenidas por su marido y, tal vez, madres?
Porque, si le quitas todos los oropeles, lo único remotamente «feminista» (tomando esta palabra, que me merece los mayores respetos, con todas las precauciones) que nos ofrece este monstruo es a cuatro mujeres hablando sin tapujos de sexo. O sea, a cuatro mujeres hablando como hombres en la barra de una taberna. Lo cual, pretenden hacernos creer los creadores de la serie, era absolutamente único, extraordinario y transgresor en el Nueva York de los años 90; o sea, que en el Nueva York de los años 90 ya no quedaban verduleras ni pescaderas.
Quitándole los diálogos «chichi, pilila, potorro, pito», ¿qué nos queda?
Cuatro señoras obsesionadas con follar, follar, follar y follar, hasta que llegue el momento de sentar cabeza y casarse.
(Lo cual no tiene nada de malo, pero tampoco se puede considerar intrínsecamente feminista).
“I’m looking for love. Real love. Ridiculous, inconvenient, consuming, can’t-live-without-each-other love.”
 |
| «¡Toma, toma, toma!» |
(¡Oh, venga, no jodas! ¿Cuánto crees que cuestan un par de zapatos de Marc Jacobs o Manolo Blahnik? Para vestirse como se vestían, las cuatro verduleras debían gastar como príncipes saudíes. Y para gastar el dinero hay que tenerlo primero, o al menos ganarlo. Pero, vamos a ver, ¿quién cojones se puede creer que una periodistilla de mierda, con su sueldo de mierda, pueda tener el guardarropa de Carrie Bradshaw?)
“I like my money where I can see it – hanging in my closet.”Cuatro proto-cuarentonas (bueno, tres proto-cuarentonas y una proto-cincuentañera) a las que los estrógenos empiezan a estrangular los ovarios al grito de «¡reprodúcete ya! ¡Es tu última oportunidad!», y que, pese a sus buenos propósitos de independencia, acaban emparejadas. Las cuatro. Porque no puedes ser una mujer independiente de los 90 si no tienes un bigardo a tu lado, supongo. Yo es que nunca fui mujer y los 90 ya me quedan lejos, así que a lo mejor no entiendo de estas cosas.
Cuatro maniquíes blancos, anglosajones, heterosexuales y protestantes de impecable delgadez que dedican la mitad de su tiempo a estar fabulosas para sus hombres del momento o mantenerse esbeltas y copulables, o sea a proteger su cotización en el mercado genital de futuros.
(Que el tratamiento que se da a las minorías en esta serie merece una entrada propia en la bitácora, con esa china malévola del «ya sé, comida solo pala una, ¿veldad?, jijijijijiji», y los dos personajes negros, que son de «que se pare el mundo que yo me bajo» y encima se deshacen de ellos más rápido que deprisa; y de los homosexuales reducidos a estereotipos, [«I'm not even sure bisexuality exists. I think it's just a layover on the way to Gaytown», «I am paying a fortune to live in a neighborhood that’s trendy by day and tranny by night»], mejor ni entramos a hablar).Sexo en Nueva York, aclamada multitudinariamente como la Biblia del feminismo de los años 90, es un panfleto machista, capitalista, paternalista, clasista, cínico, racista y superficial que parece haber sido guionizado por los directores de contenido de una de esas revistas femeninas que ofrecen a sus lectoras cuerpos perfectos, divinizados por el milagroso Photoshop, consejos para incrementar el placer de sus parejas y guías de estilo para un tren de vida que la mayoría de ellas ni pueden, ni han podido, ni podrán nunca permitirse.
“Beauty is fleeting, but a rent-controlled apartment overlooking the park is forever.”¿Que no? ¿Que me he pasado? ¿Que no hay tal relación?
Mira, he cogido dos docenitas de portadas, puede que menos, de esas revistas y he sacado el mínimo común denominador de los titulares: consejos de belleza, instrucciones para practicar el sexo oral o alcanzar el grado de Gran Maestra masturbatriz, recomendaciones de moda (todas ellas de marcas prohibitivamente caras), más elegías a las indulgencias de la carne, sugerencias de vacaciones (en destinos extra exclusivos), dietas milagro, estrategias de seducción (algunas de ellas simple y llanamente atchonburísticas, del estilo de «cómo ligar con tu jefe», o «cuándo es un buen momento para ser infiel»), tendencias en decoración de interiores (de las que cuestan el rescate de un rey o un consejero delegado de Tesla), ignominiosas legitimaciones de supersticiones risibles («tu horóscopo para el año 2019»), instrucciones para fingir el orgasmo, psicología de Aliexpress, manifiestos «feministas» cuya lógica he fracasado miserablemente en descifrar («El empoderamiento femenino a través del desnudo. Libérate del patriarcado quedándote en pelotas»), guías de compra de lencería putanesca...; o sea, y en resumen: cómo ser una fabulosa, enjoyada, estilosísima, divinamente anoréxica, heterosexual, supersticiosa, sutilmente maquillada y anatómicamente perfecta princesita cazafortunas, capaz de complacer la vista, agigantar la vanidad y vaciar al mismo tiempo la cojonera y el fondo fiduciario de un hombre.
(Vamos, la clase de chicas a las que va dirigida esta canción de Pink).He cogido, decía, una pequeña muestra de portadas de revistas femeninas y he descubierto lo fácil que es replicar sus argumentos y ponerlos en evidencia dándoles solo un octavo, a veces un dieciseisavo, de vuelta. Mira, tomemos esta foto de la divina Olga (una de las pocas mujeres vivas capaces de hacernos vacilar en nuestra devoción a Sara Sampaio):
y metámosle mierda de la peor:
Fuerte, ¿eh?
Bueno, pues no les dado más que un octavo, a veces un dieciseisavo de vuelta. Y a mí, ni uno solo de estos titulares me hace pensar en feminismo.
Problema que las revistas «femeninas» comparten, a mi parecer, con Sexo en Nueva York.
Yo, es que no lo veo. Lo siento.
Los defensores de este engendro argumentan que Sexo en Nueva York fue la primera serie en presentar en la pequeña pantalla a «mujeres reales».
¿Dis-cul-pa?
¿Entonces las protagonistas de Girls (celulíticas, tatuadas, fofas y tirando más bien a feuchas) qué cojones son? ¿Entelequias?
(Y eso que Girls incurre básicamente en los mismos pecados originales que Sexo en Nueva York, con unos personajes imperfectos, sí, con cuerpos mórbidos, trabajos de mierda y guardarropas poco glamurosos, pero una vez más nos cuenta las tópicas idas de olla sentimentales de cuatro blanquitas heterosexuales de clase media).Los paladines de este constructo argumentan que Sexo en Nueva York fue un maravilloso escaparate de los mejores diseñadores de moda del momento.
(Ni siquiera me voy a tomar la molestia de especificar por dónde me paso yo ese falaz argumento ni a entrar a analizar lo poco que tienen que ver la alta costura y el feminismo).Los cruzados de este bodrio argumentan que Sexo en Nueva York merece la pena solo por haber retratado a la mejor y más hermosa Nueva York, la más bella, rica, lujosa y luminosa, la más optimista, culta, progresist...
(Perdona que te interrumpa, mi querido gilipollas, pero creí que estábamos hablando de feminismo).Los campeones de Sexo en Nueva York me suplican que al menos salve de la quema al personaje de Charlotte (que decide romper con la inercia de muñequita perfecta y empezar a respetarse a sí misma... para acabar casándose, y luego divorciándose, y empezar a salir con el abogado de su divorcio, y propiciar que la mande a la mierda al exigirle que ponga una fecha a su matrimonio, y luego arrastrarse a suplicarle que vuelva con ella, maritalmente o no, que eso ya le da como lo mismo) o al menos al de Miranda, que es el verdadero pegamento del grupo de amigas, la más sensata y cerebral de todas, la más sincera, la más generosa y leal, y lo demuestra diciéndole a la cabra loca de Carrie Bradshaw todas las cosas que ella prefiere no oír, como que pasa demasiado tiempo mirando el mundo a través del agujero del carallo de Mr. Big, por ejemplo.
Pero no. Lo siento. No voy a concederles ni la más pequeña victoria. Ni siquiera esa última, probablemente más que merecida.
Y la única razón por la cual me he metido a destripar este mecanismo de frivolidad infinita y machismo rampante es por su condición de ariete de los pervertidores del lenguaje, punta de lanza de los profanadores del feminismo, cabeza de puente de los quintacolumnistas del patriarcado. Que hay escritores con unos cojones del tamaño de un niño de once años capaces de equiparar Sexo en Nueva York con las mayores conquistas de la lucha por la igualdad, vamos, que el catálogo de polvos, fiestas de postín y compras en boutiques de Manhattan de Carrie Bradshaw y sus amigas a lo largo de diez insufribles temporadas y dos horriblemente vulgares películas sería comparable a la conquista del sufragio femenino, la ley del divorcio o la despenalización del aborto.
No, señores, a mí no me venden esa burra; Sexo en Nueva York no es feminista. No sé lo que es, y además me tira de un cojón saberlo, pero feminista no. No les voy a consentir que retuerzan la palabra «feminista» hasta legitimar una monstruosidad como ésta. Búsquense otro término, y si no se les ocurre, ahí van unos cuantos: cínica, nihilista, superficial, sarcástica, desmitificadora, materialista, artificiosa... Lo que sea. Pero no feminista. No en mi guardia.
Porque hay cosas que no se pueden permitir, y punto.
Porque el respeto que le guardo a la palabra «feminismo» (por más que haya petado esta bitácora de señoras mollares ligeritas de ropa; qué le quieres, contradictorio que es uno) me impide mantenerme callado.
Porque el primer paso para cargarnos una idea es vaciarla de contenido, y para lograr esa infamia tendrán que pasar primero por encima de mi cadáver.
Porque las palabras son lo único que tenemos para intentar hacer comprensible el mundo. Y las palabras son sagradas para un escritor, incluso para uno tan malo como el que suscribe.
Porque Harlan Ellison (que también faltó a un par de clases de Feminismo) ya no está entre nosotros y parece que me ha tocado a mí tomarle el relevo esta vez.
Pero estate atento, querido lector.
La próxima vez podría ser tu oportunidad.
¿Vas a dejarla pasar?













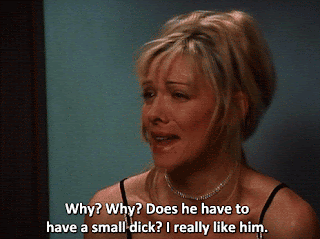

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Ni SPAM ni Trolls, gracias. En ese aspecto, estamos más que servidos.